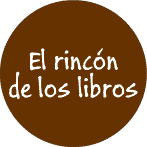CALIDAD LITERARIA
Voz y Estilo Autorial
La voz poética de Miguel Torres Morales es inequívocamente culta, barroca y deliberadamente anacrónica. Su autenticidad reside precisamente en ese rechazo a imitar los códigos de la contemporaneidad: el poeta asume conscientemente un registro elevado, arcaizante, repleto de inversiones sintácticas gongorinas y un vocabulario que mezcla cultismos latinos con términos quechuas y peruanismos. La consistencia tonal es notable a lo largo de toda la obra: el autor nunca traiciona su proyecto estético ni se rinde al prosaísmo. El registro emocional oscila entre la elegía nostálgica, la denuncia política contenida en moldes clásicos, y la celebración lírica de la memoria histórica. Esta adecuación resulta perfecta para un libro que pretende “reconcebir” textos dieciochescos: el tono virreinal no es afectación sino decisión estética coherente.
Recursos Estilísticos
Torres Morales despliega un uso intenso de metáforas sensoriales y sinestesia. En versos como “oigo tu voz azul de madrugada” o “dulce Caupolicana de la ternura” se fusionan dimensiones sensoriales creando imágenes de alta densidad poética. La anáfora es recurso recurrente y efectivo: la repetición de “Oh” en múltiples poemas genera musicalidad litúrgica y amplifica la intensidad emotiva. Las enumeraciones acumulativas (“doctores fichos, tinterillos lustres, curas sin sotana, arzobispos sin palio”) crean ritmo vertiginoso que replica el tumulto de la feria popular. Aunque no hay diálogos poéticos en sentido estricto, sí abundan las prosopopeyas: Pachacámac habla en primera persona, Lima sangra, el toro moribundo implora. Estas voces múltiples enriquecen la polifonía del poemario sin romper su unidad tonal.
Estructura y Coherencia
La progresión temática entre los cinco fascículos es claramente circular: parte de lo público-histórico, se adentra en lo íntimo-biográfico, retorna a lo colectivo-político y culmina en reflexiones metapoéticas. Existe equilibrio entre poemas individuales que funcionan autónomamente (como “Fusilamiento de Mariano Melgar” o “Pampa de Amancaes”) y la unidad del conjunto que se revela en relecturas. La secuenciación no es cronológica sino asociativa-emocional, creando un viaje fragmentario que replica la experiencia de la memoria: saltos temporales, yuxtaposiciones inesperadas, retornos obsesivos a ciertos espacios (Barranco, el mar, la sierra). Esta estructura laberíntica exige un lector activo dispuesto a construir sentido mediante conexiones no lineales.
ELEMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS
Aspectos Formales
El manejo de la métrica es versátil pero privilegia el endecasílabo de herencia garcilasiana y el octosílabo del romance castellano. La rima asonante aparece intermitente, nunca impuesta sistemáticamente sino sugerida según la respiración del contenido. El verso libre se emplea en poemas más confesionales o de tono reflexivo, mientras que las formas tradicionales reaparecen en composiciones narrativas o históricas. El encabalgamiento es técnica destacada: frases que saltan de verso a verso generan tensión rítmica y obligan a lecturas sincopadas que refuerzan el sentido dramático. Versos como “el amor vive en las calles vagabundo, / vive en el vientre de la madre ya soltera” ejemplifican este uso magistral del cabalgamiento que amplifica la precariedad semántica.
Coherencia Interna
La consistencia temática es extraordinaria: todos los poemas dialogan con la identidad peruana, la memoria histórica, el expolio cultural y el sentido de la poesía como resistencia. El equilibrio entre tensión y calma se logra mediante alternancia: tras poemas de denuncia violenta (“Encomenderos”, “El General de Brigada”) vienen elegías intimistas o celebraciones de lo cotidiano. La fluidez de lectura es paradójica: el lenguaje resulta opaco en primera instancia por su barroquismo, pero una vez aceptado el código, la lectura se vuelve envolvente y casi hipnótica. La accesibilidad es limitada intencionalmente: el autor no busca lectores masivos sino cómplices cultos.
ANÁLISIS DE CONTENIDO TEMÁTICO
Temas Principales y Secundarios
Los ejes temáticos dominantes son: la fundación y desarrollo de Lima virreinal, el distrito de Barranco como paraíso perdido, personajes históricos (Mariano Melgar, Garcilaso el Inca, Ricardo Palma), la violencia política y militar, la pérdida amorosa, el exilio europeo del poeta, y una constante reflexión metapoética sobre la naturaleza del verso. Temas secundarios incluyen la familia (hermanos, madre, abuela), la sierra andina y sus deidades precolombinas, costumbres populares (ferias, corridas de toros, organilleros), y la tensión entre poesía institucional y poesía auténtica. El tratamiento es siempre elegíaco-nostálgico, nunca descriptivo-neutral. La originalidad reside en fusionar tradición lírica española con contenido específicamente peruano creando una lengua literaria híbrida que aspira a contener múltiples temporalidades.
Profundidad Emocional
La capacidad de crear conexiones emocionales profundas es notable en poemas dedicados a figuras específicas (hermanos, maestros, mujeres amadas) donde la particularidad se universaliza sin perder concreción. Múltiples niveles de significado operan simultáneamente: lo anecdótico-biográfico funciona como alegoría histórica, lo íntimo se proyecta a lo colectivo. La intensidad emotiva es contenida mediante la forma clásica: el sentimiento no se desborda en sentimentalismo explícito sino que se destila en imágenes precisas. Versos como “Te extraño tanto que al sentarme en este banco te vuelvo griega” condensan nostalgia, distancia temporal, y transfiguración mitológica del recuerdo en una sola imagen de extraordinaria potencia.
TÉCNICAS LITERARIAS DESTACADAS
Recursos Sensoriales
Las metáforas incorporan los cinco sentidos constantemente: visual (“Lima sangra”), táctil (“sus manos pecosas me envuelven el cuello”), auditivo (“el arroyo murmura”), gustativo (“tus labios saben a fresa”), olfativo (“aroma a montaña”). La sinestesia es frecuente y sofisticada: “oigo tu voz azul”, “silencio humeante”, “tarde malva”. La corporalidad del lenguaje poético es intensa: cuerpos que se tocan, bocas que besan, manos que labran, pies que sangran. Esta sensorialidad extrema ancla lo abstracto (historia, memoria, identidad) en lo concreto corpóreo evitando la vaguedad conceptual.
Estructura Retórica
Las anáforas generan musicalidad enfática: “Oh calle, oh plaza, oh templo, oh amada”; “Yo soy Pachacámac… yo soy el Brazo… yo soy la espuma”. Las enumeraciones crean efectos acumulativos de saturación: “doctores fichos, tinterillos lustres, curas sin sotana, arzobispos sin palio”. La personificación abunda: Lima sangra, el tiempo se desgasta, la tarde crece. La antítesis genera contraste dramático: vida/muerte, exilio/patria, olvido/memoria. Estos recursos clásicos se emplean con maestría técnica nunca gratuita: cada figura retórica responde a necesidad expresiva concreta y refuerza la arquitectura semántica del poema.
![]() Título: LEYENDAS PERUANAS
Título: LEYENDAS PERUANAS